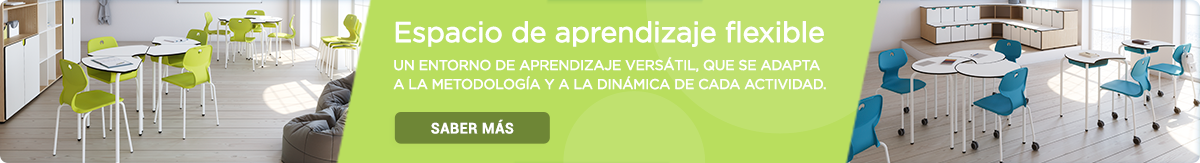Entrevistamos en esta ocasión a Sonia Díez, presidenta de la Fundación Ítaca y responsable del proyecto EducAcción. Hablamos de tecnología y bilingüismo. Y también sobre para qué competencias se están preparando a los alumnos a día de hoy (y sus respuestas son clave para entender dónde estamos y, sobretodo, hacia dónde nos dirigimos). Díez es completamente crítica con el estado actual del sistema educativo. Y, sobre el mismo, plantea que España no necesita una nueva reforma educativa, sino una reconversión educativa, aludiendo a la magnitud del cambio que hoy necesita el sector.
Aunque el proyecto en sí ya cuenta con un nombre que es más que una declaración de intenciones, ¿cuáles son los retos de EducAcción?
EducAcción nace con una intención muy clara: acelerar el cambio educativo con criterio, para que España no siga perdiendo el tren del futuro.
La educación se ha quedado anclada en un modelo del pasado mientras el mundo se mueve a una velocidad inédita. Cada día que pasa, el sistema pierde nuevos trenes que después intenta recuperar con prisas… y sin rumbo.
Nuestro propósito es precisamente acortar ese proceso, aportando una brújula donde ahora hay confusión. Porque lo que hoy paraliza a la educación no es la falta de talento ni de vocación, sino el exceso de improvisación. Seguimos viendo el mismo patrón: los políticos legislan, se oponen, imponen y defraudan… y en ese ciclo se va erosionando algo esencial: la esperanza de los españoles. Lo dice el Barómetro EducAcción: la ciudadanía siente que la educación es un bien común, pero que se gestiona sin visión compartida.
Frente a eso, EducAcción ofrece criterio experto no politizado ni ideologizado, para orientar el cambio desde la evidencia y el sentido común. ¿Cómo? Movilizando siete ámbitos que deben avanzar de manera simultánea y articulada: tecnología, innovación, financiación, bienestar, salud y equidad, talento y empleo, sostenibilidad y humanismo.
Porque sólo si estos siete ejes se mueven juntos podremos transformar el sistema de forma coherente, medible y real.
En definitiva, el reto de EducAcción es ayudar a España a ponerse en hora con su futuro, devolviendo a la educación el sentido, la coherencia y la esperanza que merece.
Ya que hablamos de educación, arranquemos con una pregunta como las que aún reciben muchos estudiantes, en exámenes tipo test. Por favor. Señala la respuesta correcta y explica por qué: Actualmente, la educación prepara a los alumnos para ser a)líderes del futuro, b) emprendedores, c)profesionales de distintas ramas o d) ninguna de las anteriores.
Diría sin dudarlo: ninguna de las anteriores. Ni líderes, ni emprendedores, ni profesionales de su tiempo. Todavía educamos demasiado para aprobar, no para comprender, crear o transformar. El sistema sigue enfocado en transmitir información, cuando lo que necesitamos es cultivar criterio, curiosidad, cooperación y propósito.
La educación no debería preparar para una carrera, sino para todas las vidas posibles. Para liderar, sí, pero empezando por uno mismo; para emprender, pero también para trabajar en equipo; para ejercer, pero con sentido ético. Y eso requiere otra mirada, otro ritmo y otra relación entre docentes y alumnos.
¿Hasta qué punto una educación distinta podría haber evitado algunos de los problemas que hoy vive España?
Mucho más de lo que imaginamos. La corrupción, por ejemplo, no se combate con más leyes, sino con educación en integridad, transparencia y ética pública desde edades tempranas.
Los problemas de vivienda o empleo tienen que ver con la falta de pensamiento sistémico, de planificación y de cultura del bien común. Y la inseguridad, con la ausencia de habilidades socioemocionales y de convivencia. Una educación centrada en la ciudadanía, en el pensamiento crítico y en la responsabilidad colectiva habría construido una sociedad más madura, más exigente y más justa. No se trata de formar alumnos “mejores”, sino de formarles de otro modo, más preparados para la vida que ya tenemos.
¿Cuál es el mayor enemigo del estudiante, dentro y fuera de la escuela?
Durante la etapa escolar, el gran enemigo es la falta de sentido. Cuando lo que se aprende no conecta con la vida real, el interés se apaga.
Y también la fragmentación: un exceso de estímulos y de tareas desconectadas que impide concentrarse y disfrutar aprendiendo.
Una vez terminados los estudios, el reto cambia: el enemigo se llama desajuste. Muchos jóvenes acumulan títulos, pero no competencias transferibles; estudian mucho, pero no saben demostrar lo que saben hacer. Por eso necesitamos nuevas formas de aprendizaje —más prácticas, más personales y más evaluadas por evidencias reales— que preparen para un mundo donde lo más importante será seguir aprendiendo siempre.
¿Qué pasaría si los políticos dejaran de derogar cada ley educativa?
Ganaríamos algo impagable: estabilidad. Cada ley que se aprueba y se deroga nos hace empezar de cero, y la educación necesita continuidad para mejorar. No se trata de una ley perfecta, sino de una visión compartida. Si acordáramos unos mínimos estables —lectura, matemáticas, bienestar, formación docente, evaluación transparente— podríamos medir avances y corregir errores con datos, no con ideología.
La educación debería ser una política de Estado, no de partido. Solo así podremos construir una estrategia de país a diez o quince años vista. Y el resultado se notaría en todos los indicadores, no solo en los educativos.
¿Fueron las pantallas en el aula un error, un acierto o una idea comercial de los fabricantes traída en un momento aún poco propicio?
Depende del uso. No fueron un error en sí mismas, sino en su implementación. Se introdujeron sin propósito pedagógico, sin acompañamiento docente y sin pautas claras de edad o tiempo. Las pantallas pueden ser una herramienta maravillosa si sirven para investigar, crear o colaborar, pero no si sustituyen la lectura profunda, la conversación o la experimentación.
La clave está en enseñar a usarlas con criterio, no en prohibirlas o glorificarlas. Menos consumo, más creación. Y sobre todo, más formación para el profesorado y más sentido común en las políticas educativas.
Hablemos de IA: ¿no tenían más criterio las generaciones que pasaban horas en la biblioteca y consultando diversas fuentes en distintas enciclopedias?
Quizás sí, porque esas horas enseñaban método, paciencia y rigor. Pero no por nostalgia, sino porque el aprendizaje profundo necesita tiempo y esfuerzo. La IA puede ahorrar trabajo mecánico, pero no debe ahorrar pensamiento. El desafío no es elegir entre biblioteca o algoritmo, sino enseñar a pensar con ambas cosas. Los jóvenes que sepan preguntar mejor, contrastar fuentes y usar la IA como un instrumento de ampliación —no de sustitución— serán los más preparados para el futuro. La tecnología cambia; el criterio, no.
En línea con la pregunta anterior, ¿qué opinión te merecen los proyectos curriculares basados en el bilingüismo y parte de las asignaturas eran impartidas en lengua extranjera?
El bilingüismo es una gran oportunidad… si se hace bien. Cuando los docentes están formados, los contenidos están adaptados y la evaluación es coherente, el aprendizaje se multiplica. Pero cuando se impone sin planificación ni recursos, genera desigualdad y superficialidad.
La lengua materna es la base de todo. Si no hay buena comprensión lectora en el idioma propio, el bilingüismo se convierte en un obstáculo. En cambio, si se construye sobre cimientos sólidos, abre puertas culturales y cognitivas extraordinarias.
¿Cómo imaginas el sistema educativo en 2030, de forma realista?
Me lo imagino más ligero, humano y conectado. Centros con autonomía responsable, profesores en red, currículos más flexibles y proyectos que vinculen aprendizaje con impacto real. La tecnología —especialmente la IA— será una gran aliada para personalizar, evaluar y liberar tiempo docente.
La clave estará en el equilibrio: ni escuela tecnocrática ni nostálgica, sino ecosistemas de aprendizaje donde el bienestar, la creatividad y la competencia convivan.
Y donde la educación mida su éxito no solo en notas, sino en vidas transformadas.
Señalan que los mejores países para vivir, por seguridad y rentas (en un orden aproximado) son Canadá, Suecia, Noruega y Suiza. ¿Qué cambios habría que hacer en el «guion de la educación» para que España pudiera ser también un referente en este sentido?
España no necesita una nueva reforma educativa: necesita una reconversión educativa. Y uso la palabra con toda intención, porque refleja la magnitud del cambio que hace falta. Igual que otros sectores —la siderurgia, la minería, los astilleros o la banca— se transformaron para sobrevivir y adaptarse a un nuevo contexto, la educación necesita ahora su propia reconversión si queremos que siga siendo útil y competitiva.
Cada una de esas reconversiones industriales supuso un esfuerzo económico extraordinario. La reestructuración del sector siderúrgico o la minería en los años ochenta costó miles de millones al Estado, y nadie dudó de que había que hacerlo. La del sector bancario, tras la crisis financiera de 2012, alcanzó más de 60.000 millones de euros en ayudas públicas directas. Y sin embargo, a nadie se le ocurrió decir que no merecía la pena. Se consideró una inversión imprescindible para estabilizar el país, asegurar el empleo y modernizar la economía.
¿Por qué, entonces, nos resistimos a aplicar esa misma lógica a la educación, cuando es el sistema que sostiene a todos los demás?
La reconversión educativa implica repensar los fundamentos: el propósito, la formación y el prestigio docente, la evaluación, la relación con el territorio, la gobernanza, la financiación y la rendición de cuentas. Implica actuar con la misma seriedad con la que un país aborda una transformación industrial: diagnóstico honesto, planificación estratégica, inversión sostenida, evaluación independiente y objetivos medibles. Todo lo que admiramos en Canadá, Suecia o Suiza —su prosperidad, su seguridad, su cohesión social— no es fruto de la casualidad, sino del consenso de haber entendido que educar no es un gasto, es una inversión estructural. Y esa inversión no puede seguir aplazándose. España debe decidir si quiere seguir remendando un modelo agotado o dar el paso hacia una reconversión que alinee su sistema educativo con el siglo XXI.
Los países que mejor funcionan no cambiaron porque alguien lo decretó, sino porque la sociedad entera asumió su responsabilidad.
Y eso es exactamente lo que necesitamos: una ciudadanía exigente, un profesorado reconocido y una política capaz de pensar más allá de su legislatura. Solo así podremos decir, con rigor, que estamos educando a la altura del país que queremos ser.
Si echamos un vistazo a la etimología de las palabras Magister versus Minister me da que no tiene nada que ver con el papel que hoy juegan, estando el magister, el maestro, quizás hasta infravalorado y los minister, ministros, quizás en la cúspide de lo que una persona podría llegar a aspirar. ¿Por qué los maestros siguen sin tener esa valoración, ya no económica, sino social incluso que sí tienen en otros países?
Porque decimos que es lo más importante, pero no lo tratamos como tal. Hemos llenado la profesión de burocracia, precariedad y desconfianza.
El maestro debería ser un referente intelectual y moral, no un ejecutor de programas cambiantes.
Necesitamos un nuevo contrato social con el profesorado: selección exigente, carrera profesional clara, liderazgo pedagógico y reconocimiento público.
En los países donde los maestros son los héroes civiles del siglo XXI, la educación funciona.
Y allí donde lo son, también lo es la sociedad.
Entrevista realizada por Santiago Carro para el blog de Singladura.